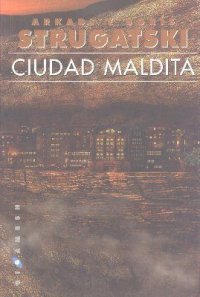¿Por Quién Doblan Las Campanas? - Хемингуэй Эрнест Миллер (читать книги онлайн бесплатно полностью без сокращений .TXT) 📗
- ¿Qué más ha oído usted decir?
- Nada, hombre. ¡Ah, sí!, se decía también que los republicanos intentarían hacer saltar los puentes si hay una ofensiva. Pero los puentes están bien custodiados.
- ¿Está usted bromeando? -preguntó Robert Jordan, bebiendo lentamente su café.
- No, hombre -dijo Fernando.
- Ese no bromea por nada del mundo -dijo la mujer-; es un mal ángel.
- Entonces -dijo Robert Jordan-, gracias por sus noticias. ¿No sabe usted nada más?
- No. Se habla, como siempre, de tropas que mandarían para limpiar estas montañas; se dice que ya están en camino y que han salido de Valladolid. Pero siempre se dice eso. No hay que hacer caso.
- Y tú -rezongó la mujer de Pablo a éste, casi con malignidad- con tus palabras de seguridad.
Pablo la miró meditabundo y se rascó la barba.
- Y tú -insistió- con tus puentes.
- ¿Qué puentes? -preguntó Fernando, sin saber a qué se referían.
- Idiota -le dijo la mujer-. Cabeza dura. Tonto. Toma un poco de café y trata de recordar otras noticias.
- No te enfades, Pilar -dijo Fernando, sin perder la calma y el buen humor-; no hay que inquietarse por esos rumores. Te he contado a ti y a ese camarada todo lo que puedo recordar.
- ¿No recuerda usted nada más? -preguntó Robert Jordan.
- No -contestó Fernando, con actitud de dignidad ofendida-. Y es una suerte que me haya acordado de eso, porque, como se trata de rumores, no hago mucho caso.
- Luego es posible que haya habido algo más.
- Sí, es posible; pero yo no he prestado atención. Desde hace un año no oigo más que rumores.
Robert Jordan oyó una carcajada contenida. Era la muchacha, María, que estaba de pie, detrás de él.
- Cuéntanos algo más, Fernando -dijo la muchacha, y empezó otra vez a estremecerse de risa.
- Si me acordara, no lo contaría -dijo Fernando-; no es cosa de hombres andarse con cuentos y darles importancia.
- ¿Y es así como salvaremos la República? -dijo la mujer de Pablo.
- No, la salvaréis haciendo saltar los puentes -contestó Pablo.
- Iros -dijo Robert Jordan a Anselmo y a Rafael-. Iros, si habéis acabado de comer.
- Vámonos -dijo el viejo, y se levantaron los dos. Robert Jordan sintió una mano sobre su hombro. Era María.
- Debieras comer -dijo la muchacha, manteniendo la mano apoyada sobre su hombro-; come, para que tu estómago pueda soportar otros rumores.
- Los rumores me han cortado el apetito.
- No deben quitártelo. Come antes de que vengan otros -y puso una escudilla ante él.
- No te burles de mí -le dijo Fernando-; soy amigo tuyo, María.
- No me burlo de ti, Fernando. Me burlo de él. Si no come, tendrá hambre.
- Debiéramos comer todos -dijo Fernando-. Pilar, ¿qué pasa hoy, que no se sirve nada?
- Nada, hombre -le dijo la mujer de Pablo, y le llenó la escudilla de caldo de cocido-. Come, vamos, que eso sí que puedes hacerlo: come.
- Está muy bueno, Pilar -dijo Fernando, con su dignidad intacta.
- Gracias •-dijo la mujer-. Gracias, muchísimas gracias.
- ¿Estás enfadada conmigo? -preguntó Fernando.
- No, come. Vamos, come.
Robert Jordan miró a María. La joven empezó a estremecerse de ganas de reír y apartó de él sus ojos. Fernando comía calmosamente, lleno de dignidad, dignidad que no podía alterar siquiera el gran cucharón de que se valía ni las escurriduras del caldo que brotaban de las comisuras de sus labios.
- ¿Te gusta la comida? -le preguntó la mujer de Pablo.
- Sí, Pilar -dijo, con la boca llena-. Está como siempre.
Robert Jordan sintió la mano de María apoyarse en su brazo y los dedos de su mano apretarle regocijada.
- ¿Es por eso por lo que te gusta? -preguntó la mujer de Pablo a Fernando-. Sí -añadió sin esperar contestación-. Ya lo veo. El cocido, como de costumbre. Como siempre. Las cosas van mal en el Norte: como de costumbre. Una ofensiva por aquí: como de costumbre. Envían tropas para que nos echen: como de costumbre. Podrías servir de modelo para una estatua como de costumbre.
- Pero si no son más que rumores, Pilar.
- ¡Qué país! -dijo amargamente la mujer de Pablo, como hablando para sí misma. Luego se volvió hacia Robert Jordan-. ¿Hay gente como ésta en otros lugares?
- No hay nada como España -respondió cortésmente Robert Jordan.
- Tienes razón -dijo Fernando-; no hay nada en el mundo que se parezca a España.
- ¿Has visto otros países?
- No -contestó Fernando-; pero no tengo ganas.
- ¿Has visto? -preguntó la mujer de Pablo, dirigiéndose de nuevo a Robert Jordan.
- Fernando -dijo María-, cuéntanos cómo lo pasaste cuando fuiste a Valencia.
- No me gustó Valencia.
- ¿Por qué? -preguntó María, apretando de nuevo el brazo de Jordan.
- Las gentes no tienen modales ni cosa que se le parezca y yo no entendía lo que hablaban. Todo lo que hacían era gritarse che los unos a los otros.
- ¿Y ellos te comprendían? -preguntó María.
- Hacían como si no me comprendieran -dijo Fernando.
- ¿Y qué fue lo que hiciste allí?
- Me marché sin ver siquiera el mar -contestó Fernándo-; no me gusta esa gente.
- ¡Ah!, vete de aquí, simplón, cara de monja -dijo la mujer de Pablo-; lárgate, porque me estás poniendo mala. En Valencia he pasado la mejor época de mi vida. Vamos. Valencia. No me hables de Valencia.
- ¿Y qué es lo que hacías allí? -preguntó María. La mujer de Pablo se sentó a la mesa con una taza de café, un pedazo de pan y una escudilla con caldo de cocido.
- ¿Qué hacía allí? Estuve allí durante el tiempo que duró el contrato que Finito tenía para torear tres corridas en la feria. Nunca he visto tanta gente. Nunca he visto unos cafés tan llenos. Había que aguardar horas antes de encontrar asiento, y los tranvías iban atestados hasta los topes. En Valencia había ajetreo todo el día y toda la noche.
- Pero ¿qué hacías tú allí? -insistió María.